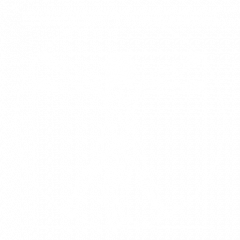Clemente Oliveros Mejías
[Fragmento del relato]
Eran una de las familias con las que disfrutaba en mi trabajo. Me sentía orgulloso de tener pacientes como ellos. Él, director de instituto, culto, serio, ordenado, una persona de las que dices que puedes confiar en ella casi al mismo tiempo que la conoces. Ella, huesuda, alta, de ojos brillantes, como Greta Garbo, de unos 30 años de edad. Tenían dos hijas maravillosas. De 12 y 9 años. En ellas no existía la disputa clásica de hermanos, porque la mayor, Ángela, era una chica extraordinaria. Querida en la clase por sus cualidades sociales, de notas altísimas, y gran deportista. Lo tenía todo. Su hermana sólo podía admirarla y quererla.
En mi vida profesional he sufrido en varias ocasiones la muerte de pacientes. Han sido varios los casos de muerte accidental en personas que tenían una gran expectativa de vida. La desgracia está siempre detrás de la puerta, escondida en un rincón. No hay que llamarla ni buscarla, ella aparece, inesperadamente, en el peor momento posible, para hacer honor a su nombre; pero de todas, la mayor desgracia que he visto, la que es más difícil de superar, la que suele dejar huella en las personas, y que a muchas les quita para siempre la sonrisa, es la muerte de un hijo.